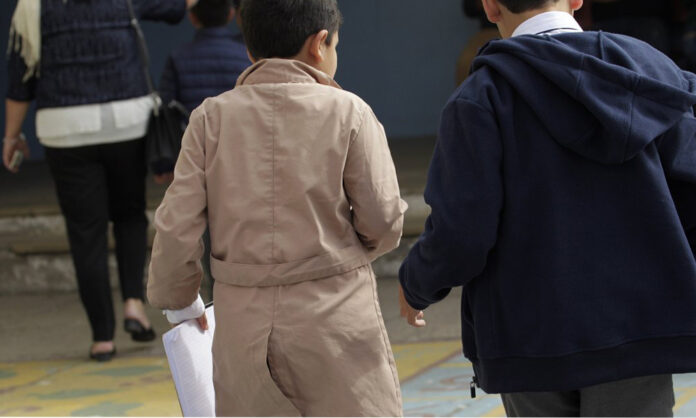Así lo plantean académicos de la UACh quienes analizan esta reforma que es una de las más grandes que se han hecho a una institucionalidad chilena en los últimos años.
No obstante, un desafío que supera el actual diseño de los SLEP es la modificación del sistema de financiamiento de la educación pública -la subvención por matrícula o voucher-.
Los Servicios Locales de Educación (SLEP) son una nueva institución que deja atrás a las municipalidades como organismos responsables de entregar educación a más de un millón de niños, niñas, adolescentes y adultos del país. Se trata de una de las reformas más significativas que ha vivido la educación pública chilena en su historia reciente, que gradualmente pondrá en manos de una institucionalidad especializada y con giro único educativo al sistema escolar público, que por décadas estuvo a cargo de las municipalidades y sus corporaciones.
Es ésta la apuesta principal de la implementación de los SLEP en nuestro país, la que no ha estado exenta de dificultades y críticas. Al respecto, el Profesor Dr. Marcelo Arancibia, Director del Instituto de Ciencias de la Educación, de la Facultad de Filosofía y Humanidades UACh, recuerda la génesis de esta reforma: «Los SLEP son producto de un análisis estructural y sistémico que se hace de la evaluación de lo que es la educación municipal. Lo que se vive hasta ahora con la Nueva Educación Pública (NEP), porque todavía no se han trasladado todos los colegios a nivel nacional ya que el traspaso ha sido progresivo, no es una situación antojadiza, emergente e improvisada».
Según explica, este proceso lleva varios años, es una ley que está en el contexto de lo que es la nueva educación pública, así que la idea es que los SLEP se proponen como solución a un problema que se producía a partir de lo que era la dependencia municipal de los establecimientos educacionales. «Se generaba una inequidad territorial y una desintegración social que redundaba en muy malos o bajos resultados, lo que estaba haciendo que la educación pública quedará con muy poca matrícula».
Dificultades
«La instalación de los SLEP, no solamente en Valdivia, sino que a nivel nacional, ha presentado una serie de dificultades, como también algunas cosas positivas; de ambas se ha ido aprendiendo. De hecho, hay un Consejo nacional, desde el Ministerio de Educación, que hace evaluaciones permanentes de su instalación», menciona el Dr. Marcelo Arancibia Herrera, quien es Coordinador del Núcleo de I+D+i en Codocencia y Aprendizaje-Servicio (NIDi-CAS) en la UACh e investigador del proyecto colaborativo «Indagación Social y Ciudadanía», desarrollado entre el Centro de Investigación Avanzada en Educación (CIAE) de la U. de Chile, el Instituto de Ciencias de la Educación UACh y docentes del sistema escolar.
Sobre un reporte que generó esta comisión ministerial el año pasado, comenta que el documento entrega una serie de recomendaciones para ir mejorando esta instalación. «Es una maquinaria enorme el traspaso de todos los establecimientos educacionales, entonces también hay que mirarlo en ese contexto, pues seguramente se presentan una serie de dificultades porque es un sistema nuevo que se está superponiendo por sobre lo que es la figura del municipio y abarca territorios más amplios».
Agrega que el informe plantea es que una de las grandes dificultades que se tiene el SLEP es que una vez que ya se hacen los traspasos de los colegios «empiezan a verse efectivamente las dificultades con las unidades educativas, con los insumos, con los recursos, con el profesorado y con las asignaciones de horas, que son creo yo las principales dificultades a las que se ha visto enfrentado aquí en Valdivia».
Una de las reformas más grandes
El Dr. Javier Campos Martínez, académico del Instituto de Ciencias de la Educación, de la Facultad de Filosofía y Humanidades UACh, plantea un marco importante al abordar la instalación de los SLEP: «Es una de las reformas más grandes que se ha hecho en la institucionalidad chilena. El punto de comparación sería la reforma a procesal penal, y es de una complejidad gigante. Eso claro que acarrea desafíos al levantar todo un nuevo servicio y una nueva institucionalidad».
Lo anterior tiene dos tipos de desafíos: «Los técnicos, que en el fondo tienen que ver con la provisión de servicios, la continuidad, la distribución del presupuesto, los aspectos más pedagógicos, y los políticos, que buscan lograr que los docentes, las comunidades educativas, quienes son en el fondo los principales beneficiarios, pero también los actores de esta nueva institucionalidad, adhieran a ella, la apoyen, la abracen y la defiendan», dice.
Su impresión es que se ha puesto menos énfasis en los aspectos políticos. «Me refiero a cómo ganas apoyo de las comunidades educativas a la implementación de esta reforma, y que ellas en el fondo adhieran, lo que incluye a los docentes, los apoderados, incluso a los mismos trabajadores del servicio local de educación», plantea el Director del proyecto Fondecyt Iniciación «Formando docentes para la inclusión: procesos, orientaciones y prácticas en la formación inicial» y co-investigador del proyecto Fondecyt Regular «Profesoras y profesores agentes: abriendo caminos de desarrollo profesional en contextos de evaluación docente».
En su opinión, la forma de mejorar esto es intensificando la participación y flexibilizando la burocracia institucional, de modo que permita «acomodar al territorio la planificación técnica».
Principales desafíos
Para abordar los problemas en algunos de los SLEP, el Dr. Campos propone «proveer espacios de participación auténtica y efectiva, de docentes y comunidades, y también realizar una vinculación más cercana entre el mismo servicio local y las comunidades. Para eso se requiere también la utilización del conocimiento que existe en el territorio y transformarlo en estrategia. Ahí también hay aspectos que el servicio local en su instalación no ha logrado articular o conectar. Se está haciendo algunas cosas desde cero en la medida que no es necesario. Es decir, no se está descansando tanto en el conocimiento que ya existe en los propios funcionarios del servicio local que fueron traspasados para la gestión territorial. Eso está generando diferentes incendios pequeñitos, pero que se van sumando y van haciendo un gran fuego».
El Dr. Arancibia coincide en que el principal desafío es «conectarse con las comunidades educativas». Para el académico «lo que quizás debería ocurrir es un trabajo más coordinado con las unidades educativas, escuchar la voz de las y los profesores, sobre todo en las primeras etapas, porque a veces los equipos técnicos de los SLEP no provienen o no conocen necesariamente las realidades de todos los territorios que abarca».
Sistema de financiamiento y ruralidad
Lo que no se logró modificar con la Nueva Educación Pública fue el sistema de financiamiento, plantea el Dr. Arancibia, quien señala que esto impacta en los SLEP. «Mantener la subvención por matrícula es una debilidad del sistema, sobre todo pensando en el presente y futuro, donde no solamente la educación pública se ve mermada por la baja matrícula, sino que la educación en general, incluso las universidades. Se está viendo que, producto de la pirámide poblacional donde se visualizan los pocos nacimientos en proyección, cada vez vamos a tener menos estudiantes en las escuelas, y eso es algo que este sistema de financiamiento no juega a favor de ningún establecimiento educacional, menos de los SLEP».
Otro aspecto relacionado con los SLEP y que ha aparecido menos en la discusión pública es la ruralidad, lo que además es muy atingente a la provincia y el territorio que abarca el SLEP-Valdivia, un tema que estudia el investigador UACh. «Debería generarse una unidad, políticas específicas, tanto de financiamiento como de apoyo a la educación rural, y en este sentido creo que los SLEP pueden ser una oportunidad, dado que al abarcar varios territorios pueden también aglutinar, cohesionar y apoyar los microcentros rurales, que son instancias muy participativas en las cuales trabajan varias escuelas. A mi modo de ver, si se hace un buen trabajo, la educación rural puede potenciarse a través de los SLEP, pero si sigue la lógica del voucher por estudiante, es decir, de subvencionar la matrícula, me parece que no tenemos muy buen pronóstico en el caso de la educación rural».